Las cuatro esquinas IV
La vida está sobrevalorada y por lo tanto tendemos a exagerar la importancia de nuestros actos y los de nuestros semejantes. Voluntaria e involuntariamente. El deporte más de lo mismo, empezando por el fútbol. Solo el deportista de deportes olímpicos que no le da valor a su éxito (y no es falsa modestia) sabe realmente de qué va esto. Después de la medalla toca seguir trabajando en la ferretería.
Mi padre y yo solíamos ir a ver los partidos del Valencia a casa de mi tía abuela. Su marido y ella tenían Ono y, como tener en mi casa fútbol de pago era una quimera, aprovechábamos las visitas. Las programábamos con ellos. Esa dinámica duró años.
Mi madre falleció mientras firmaba mi primer contrato laboral oficial y el bueno de mi progenitor buscó aliviar su pesar continuando con las visitas a la que era la tía de su mujer. Para Maruja, que además de tía abuela había ejercido de segunda madre durante toda mi infancia y casi toda mi adolescencia, mi madre había sido su ojito derecho, la persona que más había querido. Al ser yo el pequeño de cuatro hermanos, heredé buena parte del cariño que le profesaba a mi santa madre. Por ello, aun cuando a mí ya no me apetecía ir a su casa por el dolor, mi padre con su fulminante mirada me instaba a seguir acompañándole. Hoy agradezco que casi me obligara a ser fiel al Valencia cuando peor estaba jugando (mucho después descubrí que aún se podía hacer peor, muchísimo peor…), gracias a ello seguí viendo a mi tía cuando el alzheimer la estaba convirtiendo en una sombra de la mujer arrolladora que había sido. Cuando más duele ver a tus seres queridos.
A día de hoy me sigo reprochando dejar de acudir a la cita quincenal con ella (los partidos fuera de casa principalmente). Al fallecer mi padre no me sentí con fuerzas como para ir yo solo a ese inmenso comedor con decoración horror vacui. Parecía sacado de época victoriana.
Su marido —mi tío— era un impresentable y el mundo una bola demasiado grande para un chaval de poco más de veinte años. No trato de justificarme, pero me sentía demasiado solo para tanto peso. Por aquel entonces pensaba que no le estaba aportando nada al mundo y que era una obligación hacerlo, y que no lo iba a conseguir nunca como sí lo habían hecho, para mí, mi abuelo paterno o mi mismo padre. Tardé mucho en entender que no tenemos que aportar nada, que le damos demasiada importancia a nuestro paso por el mundo. Pero creer que lo podemos hacer nos ayuda a lidiar con el día a día. Lástima (más bien gracias) que la lucidez que me dio la tristeza me impida ya el autoengaño.
El alzheimer de mi tía ilustra mucho lo que quiero decir. Ella, entre otras muchas cosas, me enseñó a olvidar. El rencor es la memoria de los tontos. Y el conocimiento puede alimentar demasiado nuestro ego. Mientras yo aprendía datos de deportistas, consumía libros sin parar, y me empapaba de la liturgia alrededor de los mediapuntas por culpa de la fiebre que destapó Pablo Aimar; ella olvidaba cada vez más cosas. Yo le hablaba para entretenerla de alineaciones, del nuevo formato de Champions y del calendario que tenía por delante el club. Me asentía, a veces preguntaba por Albelda o por Vicente, otras notaba que ya no estaba mentalmente conmigo, pero mi voz la mecía en su sillón mientras me cogía la mano. “Cuanto sabe este chiquillo”. Yo sabía que no le había impresionado, que hablaba desde el corazón, con la ilusión de la madre que cree que toda esa labia le va a asegurar a su hijo un buen futuro. De este engaño no pretendido sí estoy orgulloso; como no soy creyente no creo que haya contemplado desde ningún sitio que aquel zagal tan hábil para conseguir lo que quería sin hacer ruido como poco dado al esfuerzo excesivo, iba a vagar por el ámbito de la comunicación con poco beneficio económico y demasiada literatura con la que buscar la expiación.
¿Cuantas veces tiramos de victorias de antaño para no desfallecer en un presente desolador? La evocación también es un sustento. Por eso mi tía fue perdiendo la vida, porque cada vez disponía de menos recuerdos a los que agarrarse. Fue la quinta muerte en seis años en mi familia, siempre en jornadas en las que jugábamos fuera de casa. Siempre contra equipos andaluces. Nunca he podido ver aquel doblete de Soldado, ese día los gritos que llegaban por los tres puntos desde el Solmanía sonaban lejanos y distorsionados. Madurar es desmitificar. Le otorgué durante demasiado tiempo al Valencia un valor capital en mi vida, pero como no aprendo, luego se la di a los Juegos Olímpicos. Toda esta enfermedad, la difunditis, ha alimentado mi TOC de tener que compartir todo cuanto pueda en mis redes o canales deportivos. Prometo que me lo estoy tratando.
Nunca he sido un ser gregario ni tampoco un tipo demasiado social o competitivo. Creo que la buena vida está al margen de ese maremagnum de vanidades y malentendidos. Gestionar bien la soledad es el mayor triunfo de mi vida, Rafa Lahuerta me lo confirmó el día que le conocí: la libertad tiene mucho que ver con saber estar solo en todos los aspectos. En quedarte las lecciones para ti, el prestigio es una entelequia.
Me han criticado mi forma de ser fallero, incluso me han llegado a escupir que no lo soy. Uno puede serlo sin participar en toda la fiesta. El cóctel mediterráneo que define el fallerío creo que contiene: crítica constructiva, sarcasmo, y reparación y purificación para volver con éxito exiguo a renacer y cometer los mismo errores. Alguien me dijo una vez que Valencia (y el Valencia) no está hecha para burgueses, que en su pecado lleva su gloria, es una ciudad para beber, follar y disfrutar de la vida, no para prosperar. Creo que por eso, pese a detestar las tracas, siempre me he adaptado tan bien a mi entorno. Otra ciudad y otro club con más memoria y más ansia me hubieran devorado.


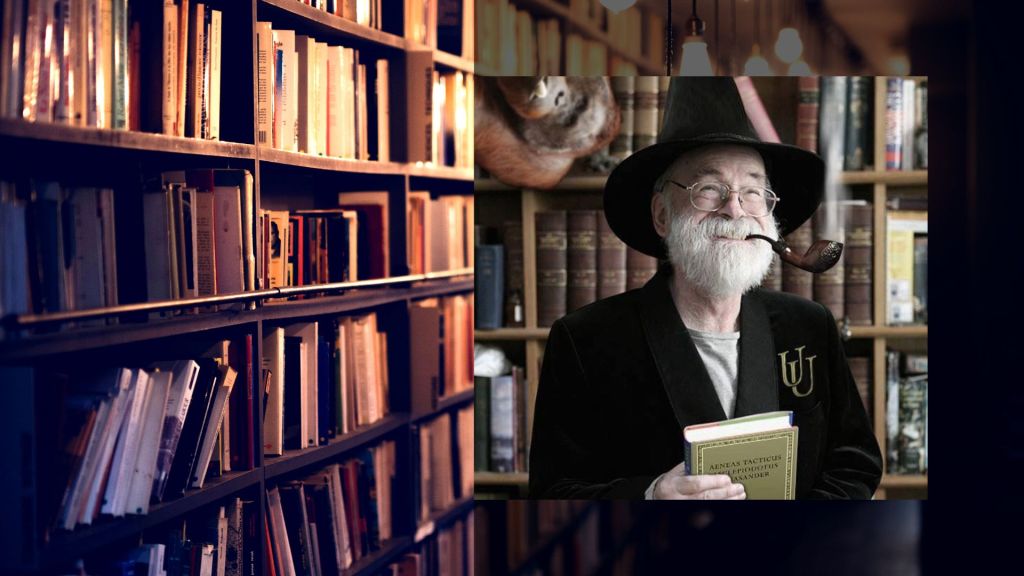



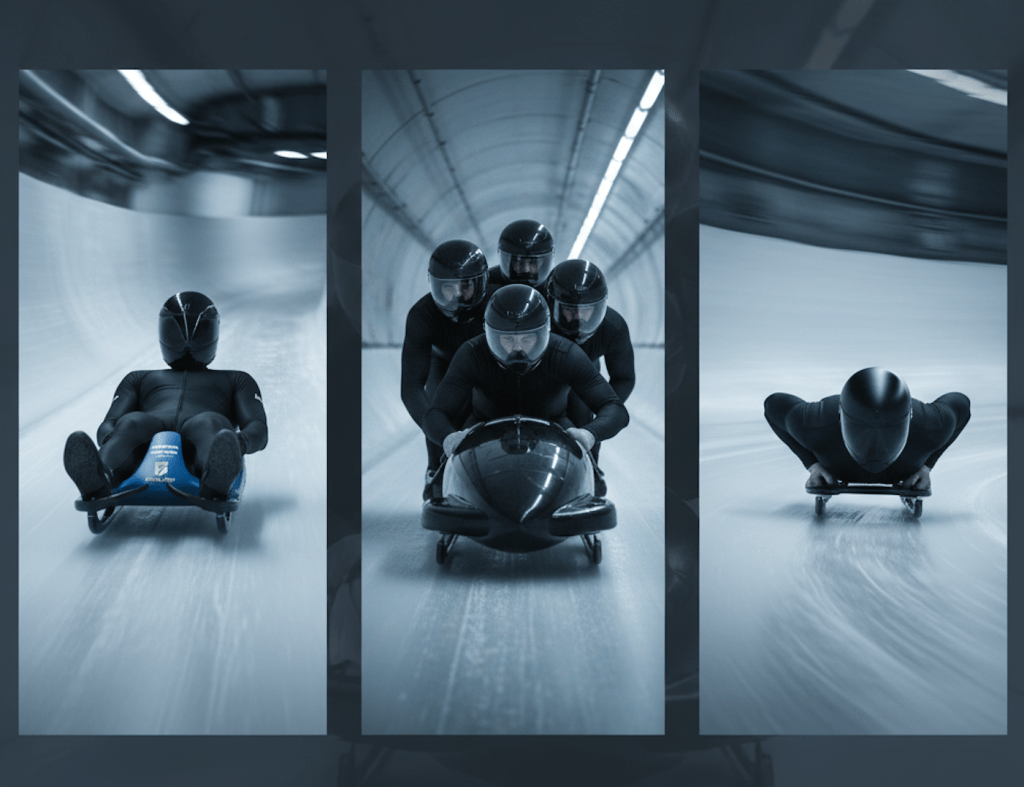

Deja un comentario