¿Dejamos de buscar casito en algún momento?
Hace unos días mi mujer y yo decidimos darnos el gustazo de apagar los ordenadores, cerrar los libros y aparcar por un rato el trabajo para tomarnos algo en un chiringuito de playa con amigos y colegas. El sol ya estaba dejando de castigar tanto, pero aún iluminaba, una hora perfecta para no sudar la gota gorda y para no sufrir ni la multitud diurna ni la nocturna.
Volviendo de la barra con dos cervezas bien fresquitas vi a dos niñas correr hacia una mesa cercana a la nuestra —una sobrepasaba los ocho años, la otra no debía llegar a los cinco—. Una vez sentado me olvidé de ellas y quedé sumergido en la conversación de nuestro pequeño grupo.
Unos minutos después, no sé si muchos o pocos, por el rabillo del ojo vi a la mayor leer un libro sentada junto a su —supongo— madre. Parecía feliz siendo ignorada. Entonces busqué a la hermana. La otra estampa sí entraba de lleno en mi campo de visión. La pequeña estaba sentada sobre el que intuyo que era el padre, que mientras intentaba hablar con el resto de presentes luchaba por zafarse del dedo de la impertinente criatura, que le apetecía comprobar si podía encajar su dedo en la nariz del adulto.
El primer error del padre—vamos a ahorrarnos las matizaciones de mis pesquisas para economizar el lenguaje— fue empezar a reírle las ocurrencias pese a pedirle que parara, pues la saltimbanqui se creció ante el refuerzo positivo que obtenía con el caso y la atención de su progenitor. La escena se alargó, él continuaba hablando y atendiendo a su conversación mientras se contorsionaba, entre risas, para evitar que le introdujera su índice de gremlin. En una de esas su cuello no tuvo el margen de maniobra necesario, el angelito no calculó bien la distancia y le propinó una curiosa bofetada que le hizo volar las gafas. Podéis imaginar el desenlace final.
Bramidos y amenazas de castigo de uno, lagrimones de la otra. La lectora dejó de leer ipsofacto, pues la madre fue a acoger a la querubina llorona; su cara era un poema, no solo le habían dado coba a su mal comportamiento si no que a ella, que no estaba alterando el cosmos, no le iban a comprar un helado para que se calmara (ya lo estaba, claro). Era a todas luces injusto, se veía desde mi mesa y desde el chiringuito de Rigel VII si lo estaban viendo Kang y Kodos. Pensé en cuán olvidados están los estímulos positivos para mantener conductas correctas antes de volver a prestar atención a los míos.
Y ocurrió el paralelismo. Una amiga se quejaba justo en ese momento de determinados comportamientos y comentarios que estaba teniendo su pareja, con nosotros presente allí también, pero al mismo tiempo le había reído antes las ocurrencias y expuesto lo que había hecho un tiempo atrás; lo cual hacía que los siguiera realizando, pues estaba recibiendo la atención que buscaba con ellos.
No fue a propósito (creo), pero al no seguirle la corriente en una de sus ideas peregrinas cambió el rumbo de una de mis conversaciones con él y llegamos involuntaria e indirectamente poco a poco a un punto común que hizo nuestro intercambio más ameno e interesante para los dos.
Me fui a casa pensando en todo esto. En nuestras conductas, en cómo los demás premian o castigan nuestros comportamientos y los pueden llegar a modificar. Durante toda la vida. Empezando por nuestros padres. Odiaba que tras estar horas delante de la Play Station, del ordenador o de un libro en mi habitación, me dijeran “hombre, dichosos los ojos” al salir al comedor, pues conseguían todo lo contrario de lo que pretendían, no normalizaban mi salida del cuarto con la frasecita.
Pero comprendí algo que no había analizado bien. Al contrario que casi todos mi compañeros del colegio, yo no tenía premio por sacar buenas notas. Hasta el día de ayer, cuando explicaba cómo entendía mi padre los castigos/recompensas decía que su filosofía era la de: “tienes que hacerlo porque es tu obligación, es lo mínimo, si te premio creo un mercenario”.
No es cierto. Sí me recompensaba, pero no me daba cuenta. No puedo evitar ahora emocionarme al recordar su cara henchida de orgullo o de decepción (por suerte muy pocas) al ver mis resultados académicos o determinadas acciones. Sus palabras alentadoras y reconfortantes (o serias y contundentes) tenían mucho peso, pues era una persona que no le regalaba a nadie los oídos ni le gustaba hablar por hablar. Y así me educó, de acuerdo a la forma que creyó correcta, modificando los patrones que no debía seguir y empujándome a seguir por los pasos idóneos cuando pensaba que los daba. Con reforzadores mucho más importantes: haciéndome saber su opinión, la cual era realmente relevante para mí, pues era un hombre realmente coherente y consecuente.
Igual sí fue a propósito cuando no le seguí la corriente al novio de mi amiga, igual por eso entró en mi radar la silenciosa hermana mayor en la playa. ¿Somos conscientes de por qué los críos —y no tan críos— pueden llegar a ser tan exasperantes? Detrás hay un condicionamiento y, aunque no haya un manual —mi padre se equivocó innumerables veces— del buen padre o la buena madre, sí hay una responsabilidad anterior y posterior. Esos tiranos en prácticas no solicitaron nacer: fue una decisión perpetua y unilateral.


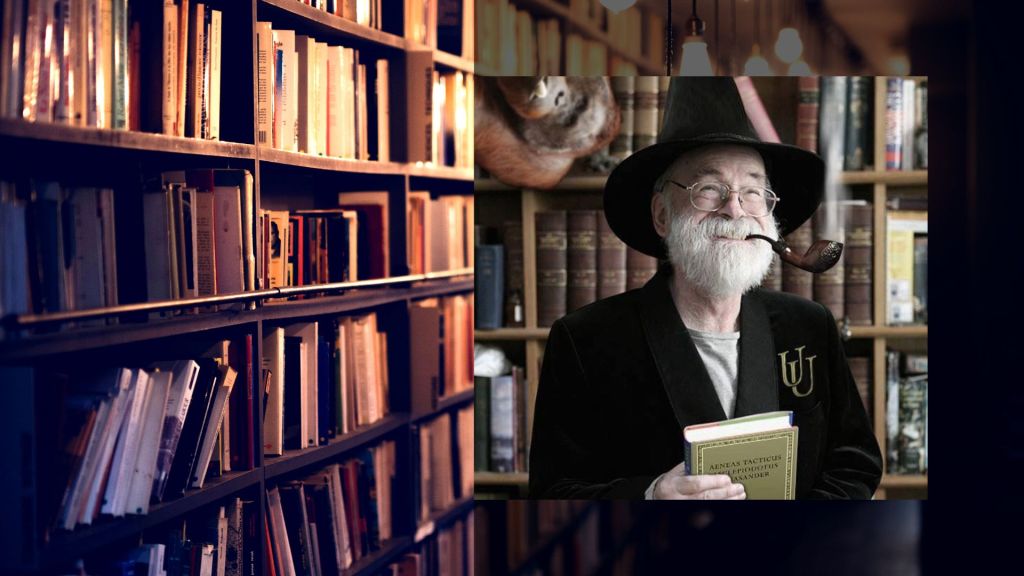



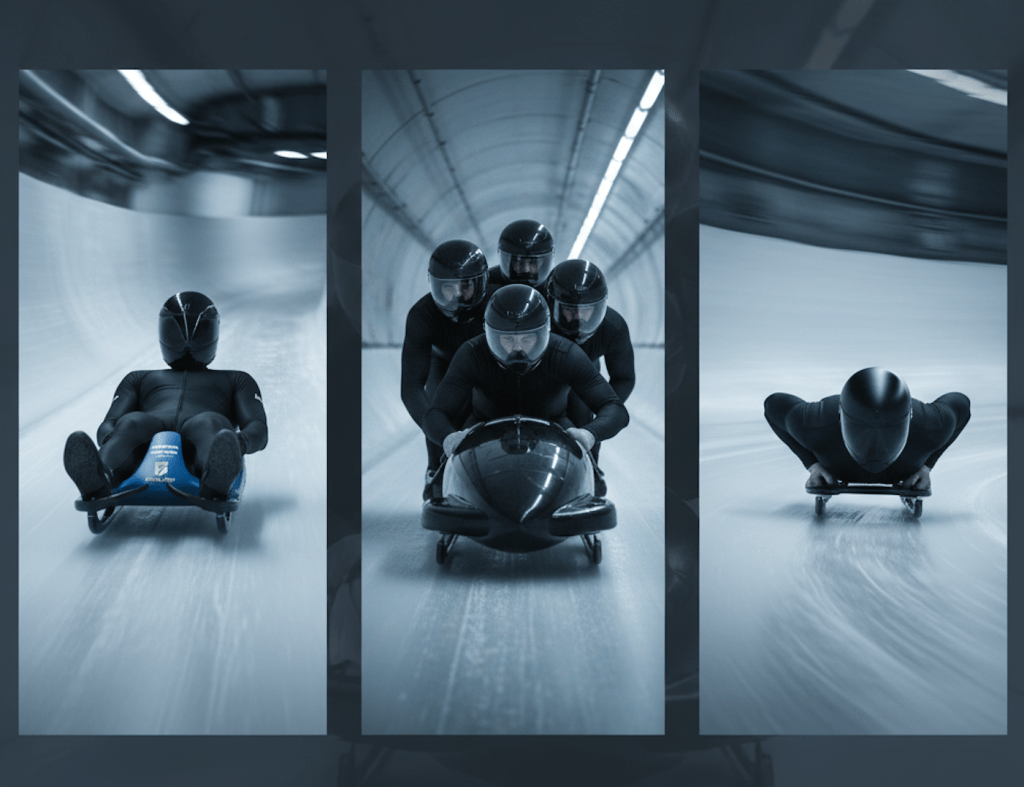

Deja un comentario