Contra el olvido del fútbol: el rumor de Mestalla
Mi padre decía que Mestalla no era un estadio, sino una herencia. Lo decía mientras subíamos por las escaleras empinadas de hormigón, esas que parecen más antiguas que la propia ciudad. Con cada peldaño se escuchaba un rumor de conversaciones ancestrales, como si las losas guardaran las voces de quienes ya no están. Mi abuelo había pasado por las mismas gradas; él contaba que en los años duros, cuando el fútbol era todavía una trinchera de ilusión, Mestalla era refugio, consuelo, bandera y liturgia. Y que allí, más que goles, se celebraban las ganas de seguir siendo pueblo.
Hoy, cuando miro las maquetas del “nuevo estadio”, me cuesta reconocer en ellas esa historia. En las imágenes relucen superficies grises, pantallas digitales y zonas VIP. Me dicen que será moderno, eficiente, rentable; pero yo no puedo evitar pensar que lo moderno ha terminado siendo sinónimo de vacío, y que lo rentable pocas veces coincide con lo justo.
En Mestalla, cada domingo es una ceremonia doméstica: la cerveza antes de salir, la bufanda heredada, la fila donde todos se conocen, la misma esquina desde la que se ve el mar al fondo si el sol se porta bien. No hay diseño arquitectónico que pueda imitar eso.
Las gradas son verticales como una oración; el público está tan cerca del césped que las pulsaciones del partido se sienten en los huesos. Ahí no somos clientes de un espectáculo, sino partícipes de una comunión que no entiende de marketing ni de zonas premium.
Dicen que un estadio nuevo trae progreso, como si el progreso consistiera en sustituir lo auténtico por lo reluciente. Pero Mestalla no necesita brillar: su valor está en las sombras del atardecer que pintan las gradas de oro viejo, en el eco de las derrotas compartidas, en las arrugas de las manos que aplauden con la misma fe desde hace décadas. No hay “retorno de inversión” que mida eso. No hay espectadores: hay partícipes. No hay clientes: hay creyentes. Y eso, en tiempos de abonos digitales y fidelización por puntos, es casi un acto de rebeldía.
El fútbol moderno se ha empeñado en que el aficionado olvide quién es. Nos ha convertido en consumidores de experiencias, en cifras de audiencia, en códigos QR. Se nos invita a comprar camisetas nuevas cada año, a posar para las cámaras del patrocinador, a celebrar goles con hashtags. Pero en esa operación de maquillaje se ha borrado el rostro del hincha de verdad, aquel que sabía que el club era parte de su biografía, no un producto.
El futuro no siempre mejora lo que toca. A veces, solo lo sustituye. En Mestalla caben las derrotas que nos hicieron más humildes y las victorias que nos enseñaron que la gloria también puede ser efímera.
Mestalla es el último hilo que nos une a ese tiempo en el que el fútbol todavía era un idioma de barrio. Cada losa, cada desconchón, cada escalón torcido cuenta una historia distinta: la del niño que fue por primera vez de la mano de su madre; la del anciano que aún lleva una radio pequeña para escuchar la narración mientras mira el partido; la del grupo de amigos que repite el mismo cántico desde hace treinta años. Las que nos han contado Paco Lloret, Rafa Lahuerta, Carles Ricart o José Ricardo March en sus libros. ¿De verdad alguien cree que eso se puede trasladar a un edificio nuevo sin más? Ya no es solo por nosotros, es por todos aquellos que no han podido impedir el cambio.
No hay proyecto arquitectónico capaz de levantar una emoción centenaria. Podrán ponerle pantallas, bares y asientos ergonómicos, pero no podrán fabricar la sensación de pertenecer a algo que trasciende. Porque Mestalla no se visita: se habita. No se consume: se hereda.
El fútbol moderno se esfuerza en borrar esa palabra, herencia. Quiere hinchas que compren, no que recuerden. Nos convierte en “fans” de temporada, nos mide en métricas de engagement.
Dicen que el Nou Mestalla será más cómodo, más amplio, más rentable. Pero el problema del Valencia no es de espacio, sino de alma. El club está herido por dentro, saqueado por intereses que ni sienten ni entienden la ciudad. Construir un estadio nuevo sin curar antes esas heridas sería como pintar la fachada de una casa que se desmorona por dentro. Nos lo enseñó el balonmano: el fútbol no se salvará con cemento, sino con dignidad.
No se trata de nostalgia ni de resistencia al cambio; se trata de proteger un símbolo que nos pertenece a todos. En tiempos de uniformidad, Mestalla sigue siendo un bastión de singularidad. En una ciudad que ha aprendido a crecer sin olvidarse de su huerta, su lengua y sus fiestas, ¿cómo podríamos renunciar al estadio que ha sido testigo de nuestras alegrías y desdichas?
Cuando se extinga la luz de un atardecer en Mestalla, no quedará solo un estadio viejo: se irá con él un modo de entender la vida, el deporte y la comunidad. Y ese día —si llega— no lo lamentaremos por romanticismo, sino por haber entregado una parte de nosotros al ruido del progreso vacío.
Cuando el sol cae y las sombras se estiran sobre el césped, uno entiende que Mestalla no envejece: solo se vuelve más sabio. Los estadios nuevos pueden prometer espectáculo, pero Mestalla ofrece algo más valioso: pertenencia.
Porque Mestalla no es el pasado: es la memoria que nos recuerda quiénes fuimos y quiénes aún queremos ser pese a todo. Y mientras sigan existiendo voces que canten en esas gradas, el viejo estadio seguirá respirando. No como una ruina, sino como una verdad: la de un pueblo que se resiste a vender su alma por un palco más cómodo.
En sus gradas aún late el corazón de un pueblo que se reconoce en el rugido colectivo, que sigue creyendo que el fútbol —el de verdad— no se compra, se comparte.
Las gradas nos miran.





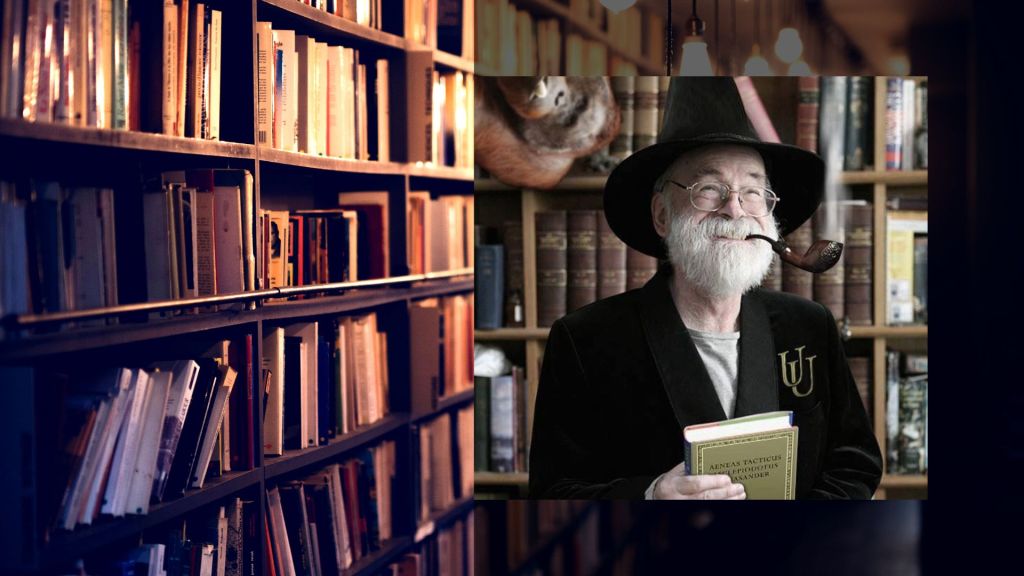


Deja un comentario