La imperfección que desafía a la productividad y nos devuelve los matices
Vivimos en una época que idolatra la optimización. Todo parece medirse en productividad, en tiempo invertido, en rellenar pausas, en hacer que las cosas fluyan más rápido, más suave, más eficiente. Pero en esa carrera por limar asperezas y acelerar procesos, corremos un riesgo enorme: perder los matices que hacen que algo —o alguien— sea auténtico.
La imperfección no es un fallo de diseño. Es, en muchos casos, el corazón mismo de una experiencia. Cuando hablamos, no solo comunicamos con palabras. También lo hacemos con silencios, vacilaciones, respiraciones, suspiros que se cuelan sin permiso. Ese microdesorden es parte de nuestra humanidad.
Sin embargo, cada vez es más habitual que aceleremos los audios de WhatsApp. El resultado es que lo que escuchamos ya no es la persona, sino una versión comprimida, filtrada, empujada a un ritmo que no le pertenece. Sí, a doble velocidad se entiende todo… pero se pierde algo crucial: la intención real detrás de una pausa, la emoción escondida en un temblor de voz, el tono, el ritmo, el carácter, lo que hace que cada uno suene como sí mismo.
A veces, lo más significativo de una conversación no es lo que se dice, sino cómo se sostiene el espacio entre frase y frase.
Esta misma lógica se ha infiltrado también en la ficción. Plataformas de streaming que permiten ver series a 1.25x o 1.5x para consumir más contenido en menos tiempo, pues «hay demasiado que ver». Pero el cine y las series no se componen solo de diálogos: hay silencios, encuadres, respiraciones narrativas pensadas por quien crea la obra.
Acelerar una serie es como pedirle a un violinista que toque un adagio a toda velocidad: técnicamente se puede, pero se destruye la intención original. Se pierde tensión, atmósfera, dramatismo… y al final, la experiencia deja de ser arte para convertirse en consumo.
Corremos el riesgo de convertir cualquier forma de expresión en una píldora de información, sacrificando la sensibilidad entre medias. Ya lo estamos haciendo.
Parte de esta obsesión por pulir y acelerar creo que nace del temor a lo imprevisible. La incertidumbre molesta. Descoloca. Nos obliga a aceptar que no controlamos del todo la realidad.
Pero la imprevisibilidad es precisamente lo que da vida a una conversación, a un gesto, a un día cualquiera. Si todo fuera perfecto, útil, predecible y medido, nuestras experiencias serían más rápidas y más variadas, sí… pero también más planas. En un mundo que intenta convertir cada minuto en productividad, la imperfección es un acto de resistencia:
Pausar sin motivo. Contar una historia dando un rodeo. Disfrutar un capítulo sin mirar el reloj. Hacer algo sin buscar ningún tipo de rendimiento.
No todo tiene que ser eficiente. No todo tiene que aportar. No todo tiene que ser perfecto. A veces, el valor está precisamente en lo que no sirve para nada.
El problema de medirlo todo por su utilidad es que, tarde o temprano, acabamos midiéndonos a nosotros mismos con el mismo criterio. ¿Soy productivo? ¿Estoy aportando algo? ¿Vale la pena lo que hago?
Y así, sin darnos cuenta, nos exigimos ser máquinas pulidas que operan sin fallos y sin ruidos. Pretender ser máquinas nos agota, nos uniforma, nos apaga. Aceptar la imperfección no significa aceptar el caos absoluto; significa reconocer que lo valioso muchas veces está en lo pequeño, lo lento, lo que se escapa por los márgenes.
En ese contexto aparece una frase que se ha vuelto tristemente popular: “aporta o aparta”. La idea de fondo es comprensible —huir de dinámicas dañinas—, pero su uso generalizado está derivando en algo mucho más frío y peligroso.
La consigna sugiere que las personas deben justificar continuamente su presencia. Que si no suman algo útil en algún momento sobran. Es una visión profundamente capitalista aplicada a las relaciones humanas.
Y lo irónico es que casi nunca nos preguntamos si nosotros aportamos algo a los demás.
Se convierte en un protocolo de selección que se parece más a un algoritmo que a un vínculo real. Todo empieza a sonar a capítulo de Black Mirror: relaciones calculadas, utilidad cuantificable, personas convertidas en métricas. ¿Dónde quedan los momentos compartidos sin propósito alguno, ni siquiera esos en los que simplemente nos resumimos las vidas?
La imperfección no es un error: es una textura. Es el espacio donde habita la autenticidad. Es aquello que evita que nuestras vidas se conviertan en una lista de reproducción en 1.5x. Dejemos algo de ruido y de pausa. Dejemos que las cosas respiren.


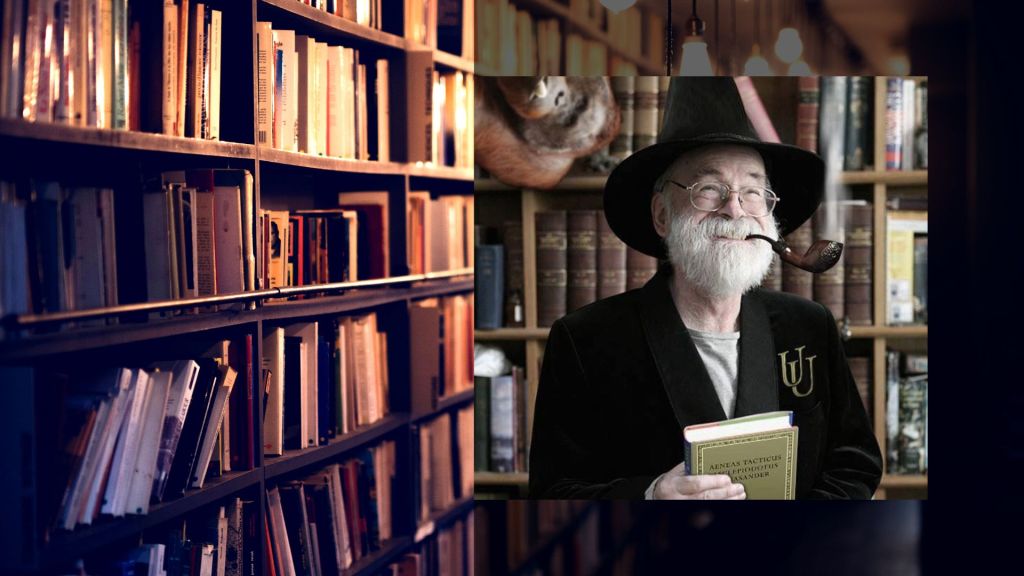



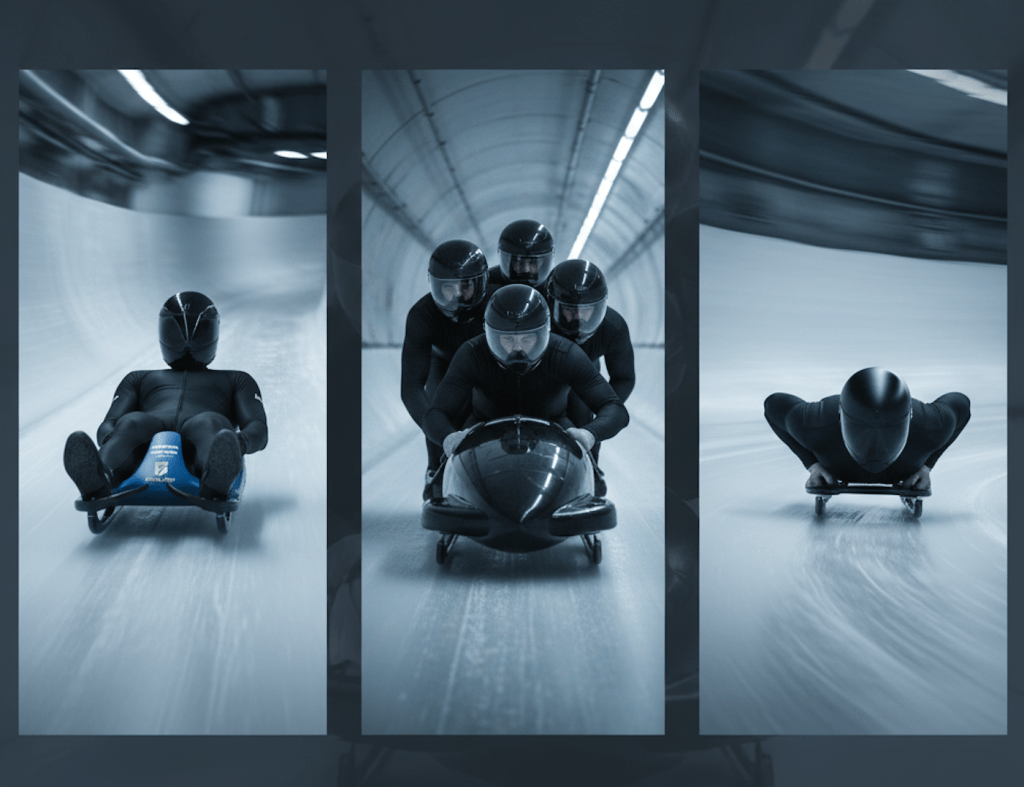

Deja un comentario