El agotamiento de opinar, responder y estar al día en un mundo que no sabe callarse
Hay una forma de cansancio que no se nota en el cuerpo, pero pesa igual. No viene de hacer demasiado, sino de estar siempre ahí. Disponible. Localizable. El agotamiento social del presente no tiene que ver con jornadas interminables, sino con la expectativa silenciosa de responder rápido, opinar pronto y no desaparecer nunca del todo.
WhatsApp y Telegram no solo trajeron comodidad; también instalaron una norma no escrita: si lo has visto, debes contestar. El doble check azul no es una herramienta, es un termómetro moral. Las llamadas “rápidas” no lo son tanto cuando interrumpen cualquier frontera entre lo personal, lo laboral y lo íntimo. Y el silencio —antes neutral— ahora se interpreta como descortesía, desinterés o ausencia injustificada.
A esta presión se suma otra capa: la de estar al día. No basta con vivir los acontecimientos; hay que comentarlos. La última noticia política, el debate viral, la polémica del día. Como si la actualidad fuese una cinta transportadora que no se detiene y a la que hay que subirse aunque no apetezca.
Aquí es donde aparece el segundo fenómeno, aparentemente distinto pero profundamente conectado: la obsesión por las reseñas. Todo se valora. Todo se puntúa. Todo se convierte en estrellas. Desde restaurantes a personas. Antes de vivir algo, miramos qué nota tiene. Después, sentimos casi la obligación de dejar la nuestra. Como si la experiencia no estuviera completa hasta ser traducida a una cifra.
El nexo entre ambos mundos es evidente: la vida entendida como presencia constante y opinión inmediata. Estar disponible no solo significa responder mensajes, sino también posicionarse. Decir si algo merece la pena, si es bueno o malo. La experiencia personal pierde peso frente al consenso visible.
Pero esa seguridad tiene un precio: la pérdida de criterio propio y la erosión del silencio. Porque el silencio hoy está mal visto. No responder rápido es sospechoso. Sin embargo, el silencio también es una forma de cuidado: hacia uno mismo y hacia los demás. Es el espacio donde la experiencia se asienta antes de convertirse en discurso. Donde lo vivido todavía no ha sido reducido a una opinión rápida ni a un número redondo.
Este fenómeno no solo afecta a quien consume, sino también a quien crea. Los artistas ya no se enfrentan únicamente a la crítica profesional o al diálogo pausado, sino a un juicio permanente, inmediato y muchas veces desinformado. Las reseñas se multiplican, pero rara vez aportan. Opinan perfiles que no buscan comprender una obra, sino posicionarse frente a ella. Y en ese ruido constante, la conversación cultural se empobrece: menos matices, más sentencias.
Quizá convenga recordarlo: opinar no es una obligación. Existe el derecho a expresarse, sí, pero también el derecho a callarse. Y ejercerlo no debería interpretarse como falta de criterio, sino como una forma legítima de respeto. No todo necesita una respuesta. No todo exige una postura. Hay silencios que dicen más que cualquier comentario.
Lo paradójico es que esta presión por opinar no ha traído mejores debates, sino todo lo contrario. A menudo, cuanto menos se sabe, más se opina. La ignorancia, cuando se mezcla con la urgencia y la visibilidad, se vuelve especialmente atrevida. No hay tiempo para la duda ni espacio para el “no lo sé”. Y sin embargo, pocas frases son tan honestas y necesarias como esa.
A esta dinámica se suma otro cambio profundo: el de las formas de relacionarnos. Las plataformas de mensajería han diluido fronteras que antes estaban claras. Personas que no conocemos físicamente —o con las que apenas existe vínculo— se permiten confidencias, exigencias y accesos que hace no tanto habrían resultado impensables. La inmediatez ha generado una falsa intimidad que confunde cercanía con disponibilidad absoluta.
En ese proceso, algunas habilidades sociales también se han erosionado. Se han perdido convenciones básicas: saber cuándo escribir, sobre qué temas procede, cuándo llamar, cuánto esperar. Interpretar un silencio. Respetar un espacio. La comunicación se ha vuelto más frecuente, pero no necesariamente más empática. Más directa, pero también más invasiva.
Disponible. Informado. Opinando. La pregunta ya no es solo por qué estamos cansados, sino por qué sentimos que no podemos desaparecer un rato. No contestar al instante. No ver la última noticia. No puntuarlo todo. Recuperar el derecho a vivir algo sin traducirlo inmediatamente en una opinión.
Tal vez la verdadera desconexión no consista en apagar el móvil, sino en dejar de medirlo todo. Ni con checks, ni con estrellas. Volver a conversaciones que no exijan inmediatez y a silencios que no pidan explicación. Pero eso también implica hablar de las amistades y de la familia, y mejor abrimos ese melón otro día.
Estar menos disponibles no nos hace peores. Quizá solo nos devuelva algo esencial: presencia real.



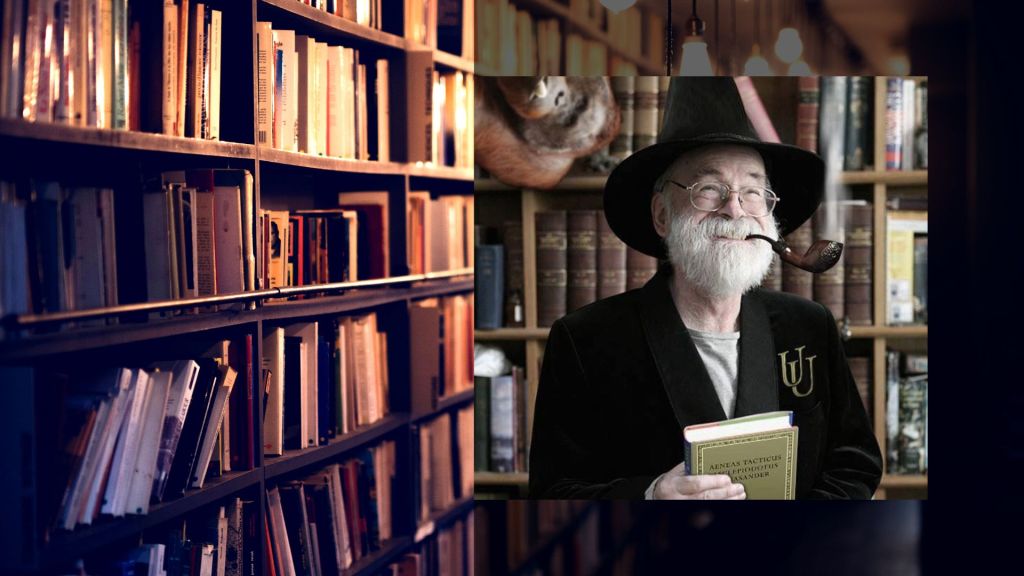



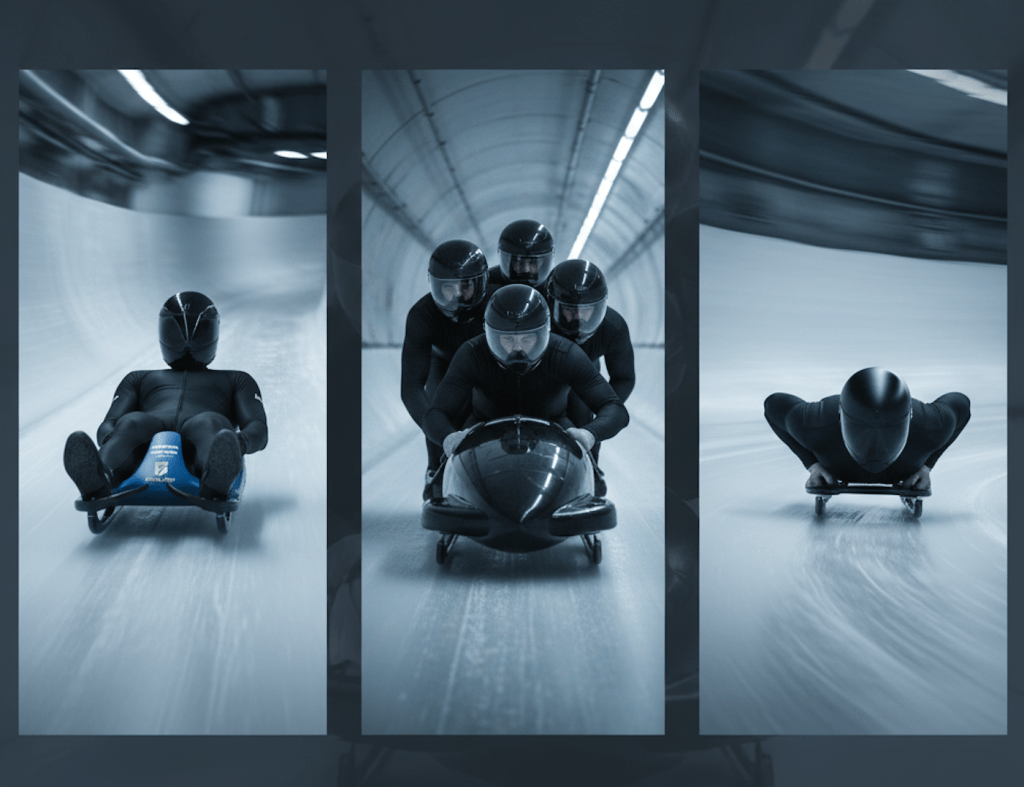
Deja un comentario