Manual de una convicción
A Esteban no le preocupaba el paso del tiempo; le inquietaba que el tiempo no produjera nada. Cada minuto que no rendía le parecía una anomalía moral, una grieta en el orden natural de las cosas. Había aprendido —no recordaba bien dónde— que el dinero quieto era una forma de culpa.
Por eso hablaba de oportunidades incluso en los velatorios. No con entusiasmo, sino con esa gravedad didáctica que adoptan quienes creen haber entendido el mecanismo oculto del mundo. No imponía; advertía. No aconsejaba; corregía. La vida, explicaba, era una ecuación mal resuelta por pereza.
Su conversación se había vuelto monocorde pese a la pasión que ponía en su tema estrella: flujos, activos, crecimiento, libertad futura. Todo era futuro, siempre futuro, como si el presente fuera solo un error administrativo que había que minimizar. Cuando alguien mencionaba el cansancio, el azar o la simple satisfacción, Esteban sonreía con indulgencia. No era burla: era compasión.
¿Sus referentes? Hombres sin biografía que habían empezado desde cero —un cero muy bien documentado— y que ahora hablaban desde cromas. Gurús con escenarios sin sombras. De ellos había aprendido que trabajar no era suficiente: había que optimizarse. Dormir menos, leer mejor, delegar emociones improductivas. El descanso era aceptable solo si podía justificarse como inversión.
A su alrededor, otros empezaron a imitarlo. No por convicción, sino por contagio. Se hablaba de rendimientos como antes se hablaba del clima. Comparaban cifras con la naturalidad con la que antes compartían recetas. El lenguaje se volvió técnico, pero la comprensión no avanzó al mismo ritmo. Nadie parecía notar la contradicción.
La ciudad acompañó el proceso con discreción. Los anuncios prometían independencia en diferido; los ascensores mostraban gráficos ascendentes sin origen conocido. Incluso el ayuntamiento ofrecía talleres para aprender a “no depender de nadie” impartidos por personas que dependían visiblemente de ser escuchadas.
Esteban cayó en varias oportunidades que no lo fueron. No las llamaba pérdidas, sino aprendizajes costosos. Ajustaba el discurso, nunca la fe. Siempre había un error externo: el mercado, el contexto, la gente que no entendía. Jamás el principio.
Una noche, al volver a casa, encontró a su padre sentado en la cocina, mirando una planta que crecía sin motivo aparente. No producía nada. No daba frutos. Simplemente ocupaba espacio y seguía viva. Esteban sintió una incomodidad difícil de cuantificar.
—Deberías hacer algo con eso —dijo—. Al menos que sirva para algo.
El padre no respondió. Regó la planta con cuidado, como si no hubiera prisa.
Con el tiempo, Esteban empezó a notar un silencio nuevo. Ya no le pedían opinión; asumían que la daría. Sus mensajes eran leídos con respetuosa resignación y olvidados con rapidez. Había convertido el mundo en una pizarra y a las personas en ejercicios mal planteados.
Logró lo que llamaba independencia, pero descubrió que no había nadie disponible para celebrarlo. Todos estaban ocupados persiguiendo su propia versión del mismo horizonte. Pensó en decir algo distinto, pero no encontró las palabras: no generaban retorno inmediato.
Aquella mañana, revisó sus números una vez más. Todo estaba en orden. Sin embargo, por primera vez, el saldo no le dijo nada. Ni promesas, ni amenazas. Solo una cifra exacta, perfectamente inútil para explicar por qué se sentía en números rojos. Pensó que quizá necesitaba formación adicional, otra lectura, un nuevo enfoque estratégico. Anotó la duda en una libreta titulada mejoras pendientes y la cerró con alivio. No se le ocurrió, ni por un instante, que el problema pudiera no ser de método.


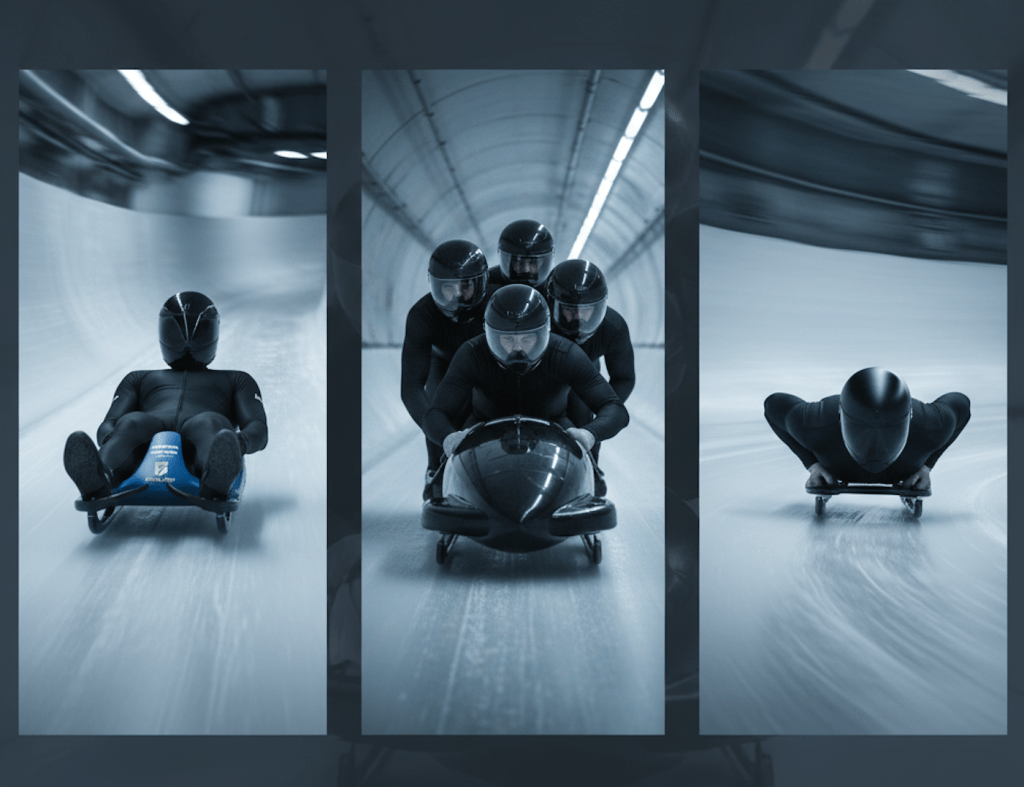




Deja un comentario