Una búsqueda de sentido, control y justicia en mundos que sí responden
La combinación del sistema de un videojuego y su temática es, casi siempre, una declaración de intenciones, menos o más explícita. No pueden evitar arrojar luz sobre nuestro mundo. El propio Tetris refleja la sensación de que los problemas se amontonan más rápido de lo que somos capaces de solventar.
Los juegos de rol y de aventuras reproducen el ciclo adquisitivo capitalista, nos hacen sentir una constante insatisfacción con el equipo que tenemos.
Pero hay más, la credibilidad de un juego no se sustenta en la imprevisibilidad de nuestro mundo. En nuestro día a día, los que más se esfuerzan no son necesariamente los que triunfan, pero la mayoría de los videojuegos nos tratan con una justicia pluscuamperfecta. Nos dan lo que perseguimos. Lo que entendemos como justo.
Minecraft (que se lanzó sin el apoyo de inversores) ha conectado con la necesitad del ser humano de construir edificaciones, de acelerar la existencia, de dominar. Responde a inputs básicos: sobrevivir, crear comunidad, administrar, sacar pecho… y preguntarnos ¿para qué? Sin tutoriales ni instrucciones, con objetivos específicos y poco más. En las antípodas del fotorrealismo, con una estética anacrónica, entiende que la creación está estrechamente vinculada con la supervivencia. Así que nos permite experimentar en ese mundo postindustrial que, a la vez, destila regreso a la naturaleza.
Una parte del atractivo de muchos videojuegos reside en que nos regalan una forma de comprender nuestro mundo, nos permiten manejarlo en una escala más asequible. Se nos pueden amontonar los problemas en el Tetris, pero aquí sí podemos ser resolutivos.
Los videojuegos también nos engatusan girando a nuestro alrededor, nos adulan. Mientras al mundo real no parece afectarle nuestra existencia y sigue girando ignorando nuestros deseos o actos, los videojuegos funcionan dando respuestas constantes a nuestra participación. Nos dan feedback continuo de todo tipo, vemos las causas y las consecuencias de cada interacción, nos dan esperanzas y posibilidades de mejora.
Nos reconfortan, nos aportan orden y sentido, nos alejan del azar de la existencia, sentimos aprobación por visiones específicas de la vida. Ese orden y esas normas determinadas, que rigen todo, nos hacen sentir bien.
Más allá de la trama, nuestros personajes superan obstáculos simplificando los criterios de éxito y de fracaso. Nos explican continuamente lo que tenemos que hacer para progresar y, ¿no es eso lo que buscamos saber para nosotros mismos?
Además, los videojuegos nos conceden algo que la vida rara vez permite: la posibilidad de equivocarnos sin cargar con el peso definitivo del error. Morir no es un final, fracasar no es una condena, solo un paso más en un proceso que promete recompensa si insistimos lo suficiente. El problema es que esa promesa no es inocente. Bajo la apariencia de consuelo, se esconde una pedagogía muy concreta: todo es superable si te esfuerzas, todo depende de ti, siempre hay una partida más para hacerlo mejor.
Sin embargo, nuestro tiempo real no se reinicia y las condiciones no son iguales para todos. No siempre hay segundas oportunidades ni justicia garantizada. Pero el videojuego ordena el caos, elimina el azar incómodo y convierte la experiencia en algo legible y optimizable. Nos entrena para aceptar un sistema que necesita que sigamos intentándolo, aunque el marco esté diseñado para que no todos puedan ganar.
Quizá por eso nos reconfortan tanto: porque nos ofrecen un sentido claro allí donde la vida es ambigua, porque nos dicen qué hacer y cómo avanzar. Y porque, al final, nos permiten creer —aunque solo sea durante unas horas— que el éxito es una cuestión de perseverancia individual y no de estructuras. Esa es su mayor virtud como refugio… y su mayor trampa como relato del mundo.



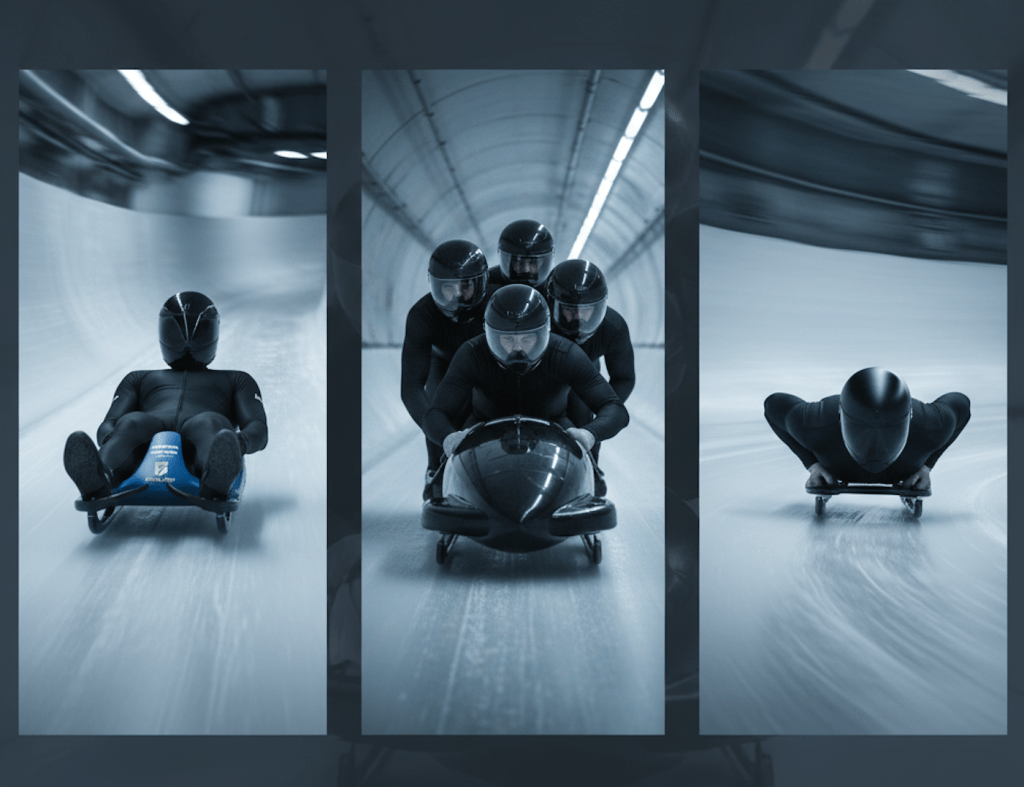



Deja un comentario